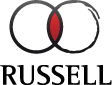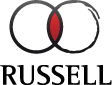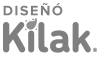Textos de acceso libre
De duelo
Mónica Varea
El oficio de librero es un gran oficio, pero en el imaginario de los lectores estamos obligados a conocer todos y cada uno de los títulos que se editan y a haber leído todos los libros. Se nota su decepción cuando yo, honestamente, reconozco no conocer algún texto o no haber leído algún libro. Definitivamente, nuestros clientes nos exigen que cumplamos ciertas normas de estilo, ciertos parámetros que nos hacen libreros políticamente correctos, de tal manera que debemos ser cultos, buenos lectores, amantes de la buena música y el buen cine.
Yo, modestia aparte, creía cumplir medianamente con estos requerimientos, hasta que, con espontaneidad confesé el luto interno que estoy llevando por Sandro. Esta confesión me ha traído más de una crítica, más de una mirada despectiva y más de una sonrisa burlona.
Probablemente una librera no debería caer en la vulgaridad de declararse viuda de Sandro, talvez no sea lo adecuado pero no puedo dejar de lado mis recuerdos. No cabe olvidar que en los años de mi adolescencia, antes de haber leído a Loynáz o a Storni, yo vibré con las melosas canciones del gitano.
No puedo olvidar, como me erizaba al oír “Trigal, donde mis manos se dilatan”(1) o al bailar al ritmo de “Rosa, Rosa tan maravillosa”(2).Con pena, debo declarar que jamás he vibrado así con Pavarotti. Y qué decir de las películas actuadas por Sandro, ni Almodóvar, ni Subiela me han sacado tantas lágrimas y han logrado que salga tan feliz del cine.
Soy la última hija de una familia tradicional, criada bajo los santos principios de la fe católica, mis papás querían que yo fuera buena y parece que se adelantaron al best seller Las Chicas Buenas Van al Cielo y las Malas a Todas Partes,(3) porque a mí no me dejaban ir a ninguna parte.Yo podía ir a espectáculos en sitios decentes, con butacas numeradas, o sea al Teatro Sucre o al Bolívar, pensar en ir al Coliseo o a la Plaza de Toros, era inconcebible. Esta situación hizo que yo hasta los 15 años asistiera a las funciones de teatro infantil de Lola Albán.
Sandro vino a Quito y mi papá, ante tanto ruego, me dejó ir a verlo en la Plaza de Toros. Fui con un grupo de compañeras altas, espigadas y atractivas, en medio de las cuales yo debo haber parecido la pasabolas, pero fui. No puedo describir la emoción que sentí de ver a mi ídolo vivito, tocable, alcanzable. Ya no estaba en la portada de un long play sino ahí, contorsionándose como sólo él lo hacía.
Mi emoción juvenil se desbordó cuando ocurrió un milagro: en uno de sus movimientos a Sandro se le rasgó el pantalón y pude ver su gitana nalga. El corazón me latió a mil por hora hasta la misa del día siguiente en la que dude si lo que vi fue un milagro, no me atreví a comulgar, me sentí levemente pecadora y volé a confesarme.
Era la edad de abrirnos a la vida, de enamorarnos de todo lo que nos rodeaba, de ser Felices e Indocumentados. Es verdad que mis gustos han cambiado con los años, pero mis recuerdos siguen intactos y de recuerdos también se vive. Como todo gran amor él me hizo reír, llorar, sentir y también pecar. El que esté libre de Sandro, que tire la primera piedra.
Notas
- Sandro: Trigal.
- Sandro: Rosa, Rosa.
- Ute Ehrhardt: Las Chicas Buenas Van al Cielo y las Malas a Todas Partes, Debolsillo, Barcelona, 2003.
|